Cuarto de muñecas
Qué se debe hacer para librarse de la luz mala? Pues dicen que se debe rezar y sacar de nuestro cinturón la vaina del cuchillo y morderla. Pero Celentano no lo sabía.
Mi hija Julia nació un día sábado de invierno, a poco menos de diez minutos para el mediodía. Fue un parto normal, sin complicaciones.
Esa mañana había poco personal de enfermería en el frío hospital San José de Pergamino. La situación obligaba a las enfermeras a duplicar sus tareas y acelerar el modo de trabajo. Las más jóvenes caminaban por los pasillos velozmente como si tratasen de llegar rápido a casa. El resto de ellas, con más antigüedad en el sector maternidad, intentaban imitar el paso ligero de sus compañeras más jóvenes.
La mayoría de ellas lograban cambiar el ritmo cotidiano de trabajo. Marta pudo haberlo hecho también si no hubiese tropezado en uno de los pasillos de brillante piso; en el momento justo que Julia comenzaba a nacer y se preparaba para llorar a todo pulmón porque debía abandonar su tibia morada. Parecía como si la estuviesen obligando a salir al nuevo mundo y se aferraba con uñas y dientes a las paredes del útero de mi esposa Sonia.
Julia, mi hija, recibió una bienvenida agridulce. Entre risas de familiares, mi alegría inmensa, y la emoción expresada de Sonia con muchas lágrimas; casi mezcladas con sangre por el sufrimiento en el parto y la cruel caída de la enfermera más antigua. Los huesos del cuerpo de Marta crujieron como la hojarasca de otoño al ser pisada.
Al día siguiente, abandonamos el hospital. La estancia “Los Alerces” nos esperaba.
Me hubiese gustado mucho estar en el momento cuando Vivaldi compuso las Cuatro Estaciones. Su “Invierno” debe haber sido merecedor de semejante melodía.
Wagner, tal vez, le hubiese podido poner música al que estábamos padeciendo, y que recién comenzaba.
Era un invierno prediseñado, tal vez, por el mismísimo diablo. El agua del pequeño arroyo de la estancia “Los Alerces” tenía la temperatura del mar Cantábrico.
Ese invierno fue un eterno manto helado y, aun, cuando los cálidos y tenues rayos del sol intentaban imponerse al despuntar el día, el viento agredía con intensa pasión y se refugiaba, luego, en los pensamientos quejosos y quebrados de los pocos habitantes del pequeño pueblo rural de Mariano Alfonso.
La “muerte dulce” se había llevado la vida de catorce personas hasta el momento en todo el país. Se le llamó así desde hace años, porque al enfriarse el cuerpo por la baja temperatura, se pierde el conocimiento, entrando, luego, en un estado de coma profundo, hasta que el corazón deja de latir.
“Con la llegada de la muerte, La Parca, empieza a susurrarte al oído un tango de Carlos Gardel, y te despiertas en el cielo o en el infierno”
Así lo describió, don Germán, el hombre más ebrio del pueblo, cuando antes de que se convirtiera en hielo, lo encontraron una noche a la intemperie y pudieron salvarle la vida.
En verdad, y, sin exagerar, fueron días de esos que podían congelarte y dejarte duro y sin aliento como una antigua estatua griega, o tal vez, la comparación más acertada y realista sería: quedar completamente inconsciente por el clima impío, después de haber estado preparando la tierra sobre un tractor sin cabina. Podía afirmarlo luego de haberlo vivido en carne propia. Perdí el conocimiento una noche de abril intentando acelerar el proceso de siembra. Caí del tractor y quedé entrelazado con el hedor de la tierra arada. Por muy poco, la rueda izquierda del viejo Deutz, no me pasó por encima. La máquina, como un pacífico bohemio, vagó sin rumbo fijo y arrasó con el alambre lindero y, luego de su descontrolada marcha, impactó contra el tanque australiano del cansado molino de viento (casi sin aspas) del campo vecino. Los remaches del tanque, rebasado de agua, comenzaron a desprenderse y a emitir un ruido similar al descorche de botellas que reciben la llegada de la Navidad, o de Año Nuevo. La reparación fue costosa y tenía poco dinero. (Siempre tuve poco dinero).
El pequeño monstruito verde poseía la fuerza de varios caballos y aún conserva los estigmas del impacto. El tractor ya estaba en la estancia antes de que al anterior inquilino le diagnosticaran cáncer de huesos.
Días después de mi accidente, pensé demasiado en la posibilidad de que el frío y la lluvia de los últimos años empezaran a calar mis huesos. Don José (el anterior arrendatario) era un hombre robusto y fuerte como Sansón antes de que a Dalila se le ocurriese meterles tijeras a sus cabellos.
José, en sus últimos días de vida, no podía moverse, porque sus huesos eran más débiles que los de un pajarillo y se quebraban con tanta facilidad como la maldita hostia que introducía, cada domingo en mi boca, el padre de la parroquia del pueblo. La recibía con tanto desagrado que parecía como si me estuviera atragantando con una docena de ajíes puta parió.
–Hay que ser fuertes y comprendo el dolor de su pérdida –nos había dicho el cura, cuando la esperanza de encontrar con vida a Julia, se diluyó como el color rojo de la sangre en un vaso de agua.
Siempre supe dónde estaba mi dulce niña.
¿Quién podría creerme? (gritarles a todos hasta quebrar mi laringe, diciendo que las malditas muñecas de su cuarto rosado tenían a mi pequeña Julia). Pensarían que, tal vez, Pedro Celentano, un humilde chacarero sin campo propio, intentaba emular a Stephen King con un nuevo y llamativo relato de terror.
El jefe de policía sospechaba de mí. Mi esposa y mis suegros habían vuelto al pueblo y aguardaban que todo pasara. Ellos sabían la verdad porque parte de ella la habían experimentado con sus propios sentidos físicos. El desenlace fue solo mi experiencia. Una experiencia única y supra físico. Fui el único testigo de lo que le pasó a mi hijita de cinco años.
Los investigadores sostenían como hipótesis que yo era el asesino de Julia, ya que no había pistas o algún dato preciso para desviar la investigación fuera del entorno familiar. Mi esposa Sonia, José y Cora (mis suegros), habían sido descartados de la pequeña lista de sospechosos.
El teniente de policía, José López, tenía ganas de encerrarme en un cuarto poco iluminado y golpearme, o hacerme golpear hasta que hablase y les ahorrase tiempo y dinero al destacamento de policía, ya que preferían ahorrar la gasolina para perseguir a los cuatreros y quedarse con la carne “fresca” (llena de moscas y envuelta en un mar de sangre coagulada).
López me odiaba. Lo presentía cada vez que se me acercaba.
Él se daba cuenta de que yo intentaba esquivarlo y de que su presencia también me inquietaba como a un barrilete pequeño, cuando empieza a soplar el viento del sur. Sin embargo, siempre lo había mirado fríamente a los ojos. Los tenía brillantes como lentejuelas de un traje de baile árabe. Fruncía el ceño constantemente. Parecía ser un tic nervioso. Su cabeza, sin cabello en la coronilla, era semejante a la de un condenado a muerte en la silla eléctrica, esperando el casco metálico y la esponja empapada en solución salina.
–“¡Gringo! –me dijo esa vez– Sé que vos sabes algo”. (Me tuteaba por mi aparente aspecto de ser hijo de inmigrantes italianos). Mis padres eran ambos argentinos y descendientes de criollos.
López, más que policía, parecía un psicólogo; y en dos minutos había elaborado un currículo completo de mi personalidad:
Pedro Celentano: hombre joven, de unos treinta años. Rubio, corpulento, gringo y mentiroso. Tal vez asesino y algo burlón, porque no deja de observar mi calvicie y parece disfrutarlo.
Él tenía razón. Yo le ocultaba la verdad, y verdaderamente disfrutaba de su cabeza rapada en el centro. López intuía que guardar silencio era para mí un juego morboso, y siempre lo hacía dudar, pues me mostraba constantemente dispuesto a colaborar con cada uno de los oficiales de turno. Cada semana era uno distinto. Recuerdo el nombre de dos de aquellos policías (Ariel Valverde y Jorge Castro), porque años más tarde, leí sus nombres en el Semanario El Tiempo de Pergamino. Eran jóvenes oficiales sin experiencia en ese entonces. Habían planeado y robado los fondos de la cooperativa de almacenamiento de cereal del pueblo. Quedaron en libertad después de haber cumplido una pena de solo tres meses de prisión. En el robo, apalearon a un oficial, al cual le restaban dos meses para jubilarse del servicio activo. Valverde y Castro lo habían golpeado hasta que sus nudillos sangraron tanto, que no pudieron disimular sus heridas ni colocándose guantes. Había sido la prueba clave de la investigación para culparlos. La causa se cerró rápidamente con la detención de los dos policías.
Fueron muchas las veces que tuve que contestar las mismas preguntas. Era una estrategia para ver si pisaba el palito.
¿Cómo cometería un error si la verdad era una sola y yo manipulaba su esencia?
Esa noche del final, o del principio de mi venganza, llevaba dos bidones cargados con veinte litros de nafta en cada uno. Estaba sentado y esperando que los nuevos inquilinos se dignaran a abandonar la estancia para prenderla fuego. Agradezco a Dios por la presencia inesperada de una gran persona, y que estuvo de mi lado en ese momento.
Han pasado tres años desde que esa maldición del diablo se llevó a mi hija. Tres años esperando e investigando el extraño fenómeno convertido en el gran secreto familiar.
Todo comenzó al día siguiente del nacimiento de nuestra hija, un día domingo de invierno del año 1950.
Un viejo camino lleno de recuerdos aguardaba la llegada de mi hija Julia. La estancia Los Alerces (ubicada en las entrañas del pueblo de Mariano Alfonso), esperaba el arribo de nuestra primogénita.
Recuerdo el sonido del viento y el ruidoso motor de nuestro viejo Ford, que había traspasado la vieja tranquera de una sola hoja. El estrecho sendero era testigo del paso alegre de la parte más feliz de mi ser (hoy en sombras y esperando la dulce venganza). Recuerdo a mi esposa Sonia, que llevaba en sus brazos a nuestra pequeña, y que aún con sus ojitos cerrados podía sentir nuestra alegría y la soledad del entorno de la vieja estancia “Los Alerces”.
Y allí estábamos, entre bocina, risas, y lágrimas. Sus abuelos paternos tenían ante sus ojos el más dulce regalo. La nona Cora besaba a Julia. La pequeña parecía despertar ante la atenta mirada del nono José, que evitaba tocar a Julia, por temor a que la bella perlita despertase.
Nos adentramos rápidamente por el intenso frío en el gran patio exterior de la casona, cubierto y adornado con numerosas plantas y flores. En el interior de la estancia, teníamos una inmensa sala unificada y una enorme mesa de madera en el centro. Doce sillas de caño y tapizado gris, jerarquizaba el lugar. Más allá, un enorme hogar y maderos de quebracho daban calidez a la sala. En la cocina, una hornalla encendida y, a lento fuego, donde se cocinaba nuestro almuerzo y cena.
Sonia abrió, por enésima vez, con su mano derecha, la puerta de la habitación de la niña, preparada con anticipación.
Cuando alquilamos la estancia, el cuarto que sería de Julia estaba desarreglado, sucio y sin pintar. Había numerosas cajas embaladas con una cinta adhesiva transparente. Dentro de los envoltorios (serían unos veinte), había olor a humedad y otros olores muy desagradables, y en cada uno de los estuches, descansaban un par de muñecas. Había, además de los apestosos envoltorios, utensilios muy antiguos y algunas otras reliquias que los anteriores inquilinos no se habían llevado. Luego, dedujimos que podrían ser de Raúl Gómez, dueño de la estancia. Y podrían valer mucho dinero para ser desechadas –pensamos.
Estuvimos a punto de arrojar las cajas y las muñecas al fuego. Pero desistimos de la idea al ver que las muñecas estaban en óptimas condiciones y que Julia las disfrutaría con el tiempo. Solo descartamos el cartón y nos quedamos con las preciosas muñequitas.
¡Pero fue el error más grande de nuestras vidas!
La belleza entró por nuestros ojos. Nunca vimos muñecas tan hermosas. Nos dejamos seducir por su apariencia, y aunque algunas habían sido confeccionadas con un gusto poco agradable, lucían igualmente bellas y atrapantes…parecían tener vida…
Días después, Julia tenía listo su bello cuarto. Las paredes estaban pintadas de un rosa muy pálido. El techo lo habíamos pintado de blanco, y el piso de ladrillos fue lavado profundamente y luego barnizado. En un rincón, pusimos el hermoso catre cubierto por un bello tul blanco, y nos aseguramos de que estuviese cerca de la ventana que daba a los campos sembrados. Lo más llamativo y sorprendente del cuarto rosado eran:
Las muñecas…
Era extraño para nosotros poder aceptar lo que comenzó a ocurrir en intervalos muy cortos, durante los primeros meses de vida de Julia. Las muñecas parecían sonreír al ver a nuestra hija descansar en su cuna.
Julia dormía siempre cubierta por una colorida colcha que le daba más calor a su cuerpito tibio y a los delicados intentos de abrir sus pequeños ojos.
Una noche, la temperatura había descendido varios grados más y nos pareció raro, que, con tan baja temperatura, podría venir lluvia. Unas gotas ya golpeaban el frío cristal de la ventana de la sala principal. Desperté, y, al oír el ruido del viento, pensé en los ventanales, pero no le di demasiada importancia y, en solo dos segundos, o tal vez menos, quedé cómodamente adormecido. En altas horas de la madrugada, Julia despertó repentinamente con el ruido que provenía de la apertura del ventanal de la habitación silenciosa. Nuestro descanso había sido demasiado placentero. Julia lloraba y Sonia, levantándose de la cama rápidamente, la había tomado en sus brazos. Minutos después, volvió el silencio y la calma. La niña volvió a dormirse por el dulce arrullo.
No me costó nada volver a quedarme dormido.
Con el correr del tiempo, Julia se había acostumbrado a estar sola en su habitación. No tenía pesadillas. No se despertaba por las noches. Al parecer, pensábamos que sus muñecas la acompañaban y cuidaban de ella…
¿Cuál sería la palabra más literal para definir lo que pensábamos?
¿Estúpidos? ¿Ingenuos? ¿Ultra sentimentales?
No encontré una palabra en el diccionario para definir nuestro pensamiento y tampoco encontré una para definir con exactitud, lo que sucedería con mi hija, al cumplir cinco años de edad.
Su primer año de vida fue festejado por la familia entera. Desde la ciudad de Pergamino, habían llegado hasta “Los Alerces” con una cantidad de regalos que superaban la capacidad de una pequeña mesita, que habíamos preparado especialmente para los primeros obsequios. Entre baberos, conjuntitos y jardineritos de corderoy, se agregaron más muñecas.
Mi esposa acomodaba los nuevos regalos. Las muñecas eran tres en total. Sonia las dejaba en la habitación de los nonos, mientras el cuarto de Julia permanecía cerrado con llave.
Cada una de las muñecas que encontramos dentro de las cajas, tenía nombre y eran muy antiguas, de porcelana la mayoría. Otras eran de papel y cartón. Las restantes eran de arcilla, y unas pocas de madera. Ahora se le sumaban tres más, las únicas de plástico duro.
Los invitados abandonaron la estancia muy temprano y regresaron rápido a la ciudad antes de que la noche los sorprendiera, ya que muchos de sus vehículos no tenían luces. La reunión familiar había sido divertida, y la agasajada dormía cómodamente en nuestra habitación. Otra noche llegaba a “Los Alerces”, y mi hija Julia crecía feliz con la soledad de los campos sembrados.
Algo mágico y fantástico y, a la vez, muy real, ocurrió esa noche de mayo (con el tiempo lo llamé demoniaco), y fue la verdadera esencia de los sucesos. Aunque no debo descuidar mi relato de lo que en verdad ocurrió.
Eran las dos de la madrugada. La luz del cuarto de Julia estaba encendida. Se escuchaban voces y risas y, más aún, el hermoso sonido de una cajita musical que el nono José le había regalado a mi hija para el añito.
Cora y José despertaron, y se encaminaron muy despacio hacía el cuarto ruidoso e iluminado. En el gran pasillo anterior a la habitación, se tropezaron con mi estampa. Yo estaba asustado y, además, dormido. Sonia descansaba profundamente y no era nuestra intención despertarla. Había trabajado mucho en los preparativos de la pequeña fiestita y en los quehaceres cotidianos de la estancia.
Avanzamos con mis suegros para llegar a la habitación de mi niña. Yo tomé la delantera y abrí, sin hacer demasiado ruido, la tallada puerta de madera lustrada y de bisagras desgastadas. La cajita de música dejó de sonar y la lámpara se apagó. Con mi mano izquierda, busqué en la oscuridad la caja del pulsador, y, luego de oprimirlo, la bombilla volvió a encenderse.
José y Cora fueron en busca del hermoso catre. Al acercarse, vieron los pequeños ojos negros de Julia que les sonreía. Mi hija sostenía entre sus manos la cajita de música que, ya sin cuerda, permanecía en silencio. Julia no tardó en dormirse en los brazos de la nona Cora.
Revisé la llave de la lámpara. Todo, al parecer, estaba en orden. Nadie habló en ese momento misterioso.
El frío se posaba en nuestros cuerpos desabrigados. Volvimos rápidamente a acostarnos y una mañana lluviosa y poco esperada nos aguardaba en silencio.
Sonia saludó al nuevo día. Observaba los campos empapados a través del fino cristal de la ventana que daba al patio. La saludé en la distancia levantando mi mano izquierda y advertí la atenta mirada de mi esposa. Al regresar a la casona, observé que la nona Cora tejía y José intentaba sintonizar su radio.
La abuela buscaba con su mirada a Sonia. Tal vez, estaba pensando la forma de comentarle el extraño suceso de la agitada noche anterior. José se dio cuenta de ello y, con sólo un gesto, la nona entendió que nada debía decir.
Julia ya tenía cinco años. Sus cabellos eran negros y rizados, y tenía una sonrisa blanca y sus ojos buscaban siempre a su madre en cada rincón de la casa, Julia era idéntica a Sonia.
Cuando el demonio se la llevó, Julia tenía entre sus manos un dibujito que nos había hecho y que pensaba obsequiarnos al finalizar la jornada de trabajo en la estancia.
Mi niña siempre llevaba en sus brazos una muñeca, pero nunca se apegaba a la misma. Las quería por igual a cada una de ellas, y con la llegada de Rita, envuelta en un papel azulado, había llegado a las cincuenta muñecas. Mamá Sonia había decidido que sería la última, porque no había espacio para ninguna más.
Con el tiempo, desde la primera vez del extraño suceso, todo pasó a ser un gran secreto de familia.
Cada noche de tormenta, la luz se encendía y la cajita sonaba nuevamente, calmando a mi niña asustada. Nadie de nosotros intentaba preguntarse ni hacer nada al respecto. Habían pasado cinco años y Julia jamás se había enfermado.
–Su hija tiene una salud más que envidiable, señor Celentano – había dicho la última vez en su visita a la estancia el médico que la revisaba periódicamente.
Y una noche, para no olvidar jamás, dos de sus diabólicas muñecas fueron vistas por Sonia custodiando el catre de la pequeña. Se podía escuchar el dulce arrullo de una voz suave, similar al sonido del viento cuando deja de soplar y viene luego la calma.
Al ser sorprendidas, las dos muñecas dejaron de tener vida y se desplomaron dentro del catre, cerca del cuerpito de mi hija dormida. Mi esposa pudo ver lo que nos mantuvo intrigados durante cinco años.
El cuarto mágico (o diabólico), dentro de la casa, le daba protección a nuestra hija. Las muñecas tenían vida y era para nosotros, en el principio, como un dulce milagro de Dios, o tal vez, un hermoso sueño del cual nadie deseaba despertar.
El día que mi hija desapareció, disfrutaba de la amistad de sus muñecas. Ninguna niña llegaría a tener tantas amigas y, mucho menos, juguetes que podían sonreír, llorar, y hasta ser capaces de organizar una reunión para contar sus deseos.
Ese día de abril, se organizó en su cuarto rosado, ya despintado, un gran encuentro.
Aún puedo recordar esa reunión, cuando por la ojiva de la cerradura de la puerta de su habitación, pude ver a Julia sentarse en el piso del enorme cuarto y ser rodeada en círculo por sus amigas.
El murmullo era enorme y no deseábamos molestar, sabiendo que sus amigas tendrían algo muy importante que decirle. La reunión estaba por comenzar y, una de ellas, habló:
–Julia, queríamos pedirte, si fuese posible, poder conocer algún día la ciudad. Algunas de nosotras no han salido de este cuarto en años y tenemos temor a quedar aquí, encerradas por siempre –dijo Mabel, una de las más recientes y, tal vez, la más hermosa.
–Maby, sabes que te quiero mucho, porque siempre has cuidado de mí y no dejaré que te pongas triste. Le diré a mamá e iremos a la ciudad, pues yo tampoco la conozco –dijo Julia.
Intuí que Julia ya pensaba cómo decirnos del ansiado paseo y, algunas de las restantes muñecas, dieron a continuación su opinión:
–¡Yo, jamás, saldré de aquí! ¡No quiero visitar la ciudad! –dijo María, la más pequeña, de papel y cartón.
–¡Ni yo! –agregó Luciana, de hermoso cuerpo de arcilla.
–¿Dónde iríamos? –preguntó Lucrecia preocupada.
–¿Quién nos miraría? Todos dirían... ¿De dónde ha sacado esta niña tan feas muñecas? Sería para mí intolerable y una ofensa para esta dama respetable que ha vivido lo suficiente –dijo Perla, tal vez, la más antigua de todas.
–¡Pues pienso que las más feas deberían quedarse! –dijo la bella rubia, de nombre, Tini.
–¡Yo pienso que tú también deberías quedarte! Correrías detrás de los muñecos y tal vez podrías perderte –dijo Juana, mientras Lorena, Paula y Georgina, reían.
–Mide tus palabras, Juana. ¿Acaso no recuerdas qué es lo que hago con las que me insultan, o las que son más bellas que yo? –replicó Tini, amenazando a su compañera de cuarto.
La habitación enmudeció por un instante, debido a las palabras de Tini. Luego, el diálogo se reanudó y destrabó la situación:
–¡Mmmm!… ¡opino que vayamos a votación! Pienso que Julia podría llevar a solo tres de nosotras –dijo Alejandra, la más sabia y la menos atractiva, con pecas y de cabello ralo rojizo y teñido con témpera.
Todas se pusieron de acuerdo e irían a votación.
Comenzó el ansiado escrutinio. Yo estaba cansado de observar y comencé a tener dolores de cintura, pero esperé ansioso.
Julia tenía, después de un gran tumulto y algarabía, quiénes serían las tres amigas que la acompañarían en su primer viaje a la ciudad.
El resultado fue sorpresivo ya que las elegidas se habían mantenido calladas la mayor parte del encuentro.
Julia dijo sus nombres:
–¡Rocío, Melina y Maitena han sido elegidas!
Las tres muñecas se sorprendieron, y era tanta la alegría que comenzaron a llorar, ya que nunca habían salido de ese cuarto.
Julia tomó luego a sus amigas entre sus brazos y corrió a dar aviso de la finalización de la charla. Alcancé a escurrirme antes de que abriera la puerta y fue en busca de su madre para preguntarle qué día podría visitar la ciudad.
Sonia cocinaba y Julia no obtuvo respuesta alguna de mi esposa. Le dijo que, por el momento, era imposible poder ir a la ciudad por el trabajo acumulado y el retraso que había ocasionado las grandes lluvias de los últimos días de ese mes helado y de carácter cambiante. Fue una verdad dolorosa.
Para tranquilizarla, Sonia agregó que, en poco tiempo, nos iríamos del campo para vivir en la ciudad y dedicarnos al comercio de forrajes.
Julia, como siempre, volvió a su cuarto y transmitió en voz alta las noticias nuevas.
Luego, la puerta se cerró con un golpe fuerte y seco. Las viejas paredes de la habitación temblaron.
Intentamos derribarla a empujones. Fue en vano. Hasta que, después de probar con formas ortodoxas para abrirla, comencé a propinarle golpes de hacha hasta que el pórtico de madera se abrió desde adentro en forma silenciosa. Las bisagras cedieron y la puerta placa cayó pesadamente al suelo que, extrañamente, lucía con un manto grueso de hierba raleada, pisoteada, y de mal olor.
Al entrar en la habitación de Julia nos llevamos la sorpresa de que nada había allí. Estaba vacía. No había rastro de mi hija, ni de las muñecas. Las paredes rosadas comenzaron a despedir un olor a orín y herrumbre. El color rosado iba desapareciendo como una silueta efervescente, cediendo su lugar a un color tan oscuro que superaba en perfección a la negrura de la noche. Estábamos inmóviles e impotentes ante la escena. En pocos minutos el cuarto de Julia se desintegró totalmente como papel en una hoguera. Se transformó en una habitación ruinosa y abandonada; una verdadera tapera y sin techo. La desesperación fue tan tremenda que pensamos que estábamos soñando. ¿Dónde estaba nuestra hija? ¿Qué había ocurrido con su cuarto?
La policía llegó luego. Entraban y salían de la casona como si fuesen artistas de una función de circo.
El dueño de la estancia arribó horas después, intentando saber a qué se debía la intervención policial en “Los Alerces”. Le transmití que nuestra hija había desaparecido de su cuarto. Lo llevé hasta el lugar del hecho y me miró de una forma muy pero muy extraña y dijo en voz baja:
–¿Estás bromeando? Acaso… ¿Estás chiflado o qué? ¿Cómo puedes hacer una broma cuando tu hija está desaparecida?
El dueño de casa informó rápido a la policía, que el espacio al que me refería y al cual le llamábamos: “La habitación rosada”, era en verdad un sitio abandonado dentro de la casona.
El dueño, Raúl Gómez, antes de irse, me regañó por el estado que tenía el sector que ocupaba el cuarto de nuestra hija:
–¡Los yuyos llegan hasta el cielo, Celentano! ¡Métale guadaña, por favor! –
El mes siguiente vencía el contrato y tendríamos que entregarle la casona en las mismas condiciones como nos la había alquilado.
Luego de que la policía se hubo retirado, nos reunimos en silencio con Sonia, Cora y José, y pudimos corroborar que la habitación de Julia era como Raúl le había contado a la policía. Mi esposa había aparecido en el momento oportuno y les dijo a los investigadores que nuestra hija estaba de paseo en casa de familiares y que el resto de la familia no lo sabía, y le dijo también que Julia dormía en el cuarto de sus abuelos y que estábamos pensando acondicionar el sector en cuestión para que fuese el cuarto de nuestra primogénita.
Lo presentíamos y finalmente decidimos asegurarnos y lo hicimos. Fue la prueba final para convencernos con mi esposa y los nonos. Y encontramos una explicación. Mientras nosotros estábamos en la casa, la habitación se mostraba ordenada y en las mismas condiciones como la habíamos preparado. Pero, tal vez, al ser invadida por extraños, o al haber peligro, el cuarto rosado desaparecía sin dejar rastro y se transformaba en un espacio destruido, quemado y nauseabundo.
Llegaron a preguntarse y averiguaron si, en verdad, teníamos una hija y de nombre, Julia ¡Era de no creer! Después querían saber por qué Sonia había mentido, cuando les dijo que nuestra hija no estaba en casa. Pensaban que estábamos locos, hasta que el caso tomó seriedad desde la llegada del teniente López y su puñado de secuaces a la estancia.
El día que quedé oficialmente libre de culpa y cargo, el expediente se archivó y nada más quedó por hacer. El caso estaba definitivamente cerrado.
Durante tres años investigué las posibles causas y cada noche y en silencio visité la casona esperando a que mi hija regresara. Esperando a que las muñecas me la devolvieran. Investigué los sucesos del pasado de la casona. La última familia que había ocupado la estancia, en el año 1930, había sufrido la desaparición de su única hija: Nora Ferrán. Una hermosa pequeña de cuatro años. Había una fotografía de ella. Era tan hermosa como las niñas de un cuento de hadas, y desapareció de la misma manera que mi hija. El caso fue caratulado como desaparición de persona. Había algunos titulares en el periódico refiriéndose al suceso:
Niña desaparecida. Sin pistas que nos permitan encontrarla.
La luz mala del campo se llevó a la niña Ferrán (decía una triste gacetilla).
Luego hallé otro titular más antiguo y en mayúscula:
“LA FAMILIA FERRÁN SE SUICIDÓ EN LOS ALERCES INGIRIENDO UN POTENTE VENENO, A POCOS MESES DE LA DESAPARICIÓN DE SU PEQUEÑA”.
Al pasar tanto tiempo, a nadie se le ocurrió encadenar el suceso del año treinta con la desaparición de mi hija. Yo lo hice.
Los Ferrán eran los dueños de la estancia. Llegaron con las primeras inmigraciones. Eran agricultores y Don Patricio Ferrán tenía como hobby fabricar muñecas. Su esposa Silvia había confeccionado los vestidos que lucían los pequeños demonios.
Antes de abandonar Los Alerces introduje en una bolsa las reliquias halladas, ese día, en su habitación. Quería saber de dónde provenían. Al sacarlas del cuarto se convirtieron en polvo.
Posiblemente hayan sido la causa de los efectos producidos.
Patricio Ferrán y Silvia, antes de suicidarse, incendiaron la estancia. Tiempo después, un colaborador de la familia Ferrán, se quedó con el lugar. Justino Gómez era el nuevo dueño. No estuvo mucho tiempo en Los Alerces. Sucesos extraños comenzaron a ocurrir y abandonó la estancia. Al fallecer, dos años después, y a causa de un tumor cerebral fulminante, su hijo Raúl, pasó a ser el nuevo dueño.
Y ahí estaba yo, esperando a que los nuevos inquilinos salieran de Los Alerces. Los Gutiérrez vivían en la ciudad y “disfrutaban” de la casona solo el fin de semana. Solo necesitaba poco tiempo para acabar con esas malditas.
Podrían pensar todos, aparte de Sonia, que había enloquecido. ¡Ya nada importaba! Había enloquecido realmente desde el momento que no tuve más a mi hija.
Nada me quedaba. Los nonos habían fallecido, tal vez, de tristeza. Sonia se había marchado hacia Tartagal, su pueblo natal, en el norte del país.
Al fin. Allí estaban los Gutiérrez. Abandonando la estancia. Tenía todos sus movimientos perfectamente estudiados. Apagaban siempre casi todas las luces. Solo quedaban encendidas las del porche de entrada. En unos minutos más, se encendería la luz de la habitación rosada. Solo tenía que esperar un instante.
¡Bingo! –dije–, cuando se hizo la luz.
Tomé los bidones con nafta apresuradamente y comencé a caminar a paso ligero hacia la estancia. Me temblaba todo el cuerpo. Mi respiración era dificultosa. Volvería a estar en contacto, en pocos minutos, con el cuarto de muñecas. Esta vez haría lo que debimos hacer desde el comienzo:
Echarlas al fuego y que ardan en su lugar de origen ¡el maldito infierno!
De repente, una voz muy peculiar, emanó desde la oscuridad y del silencio del campo sembrado. Detuve mi alocada marcha. Era el teniente José López.
–Gringo, no vengo a impedir que destruyas el lugar. Esa estancia está maldita. ¡Quémela, gringo! Yo te espero en el camino.
Miré hacia el cielo y agradecí a Dios por permitir que López me dejara continuar.
El campo conservaba el mismo olor de siempre. Seguía caminando. Los bidones pesaban demasiado. No quería detenerme. Respiraba miedo y exhalaba más miedo. Estaba entrando en la casona. Recorría nuevamente el lugar y podía ver mi pasado. Sonia amasaba. Cora tejía, y José intentaba encender su radio sin señal. Era una alucinación. Una alucinación que me llenaba de ira al saber que nunca más los volvería a ver.
Estaba demasiado cerca. Volví a mirar por la ojiva de la cerradura y no advirtieron mi presencia.
Estaban reunidas. El cuarto había dejado de ser rosado por lo que podía ver. Estaba pintado de un verde pálido. Ante mis ojos se erguía una pequeña jaula situada en el centro de la habitación. Dentro de ella podía ver a una muñeca muy hermosa de cabellos negros rizados, con sus manos entrelazadas a los barrotes de la pequeña cárcel. Se oía una voz suave que balbuceaba algunas palabras acompañadas por el sonido de una cajita musical. Estaban cantando.
¡Julia está enojada! ¡Julia está enojada! ¡Julia está enojada!
No dudé ni un segundo. Mi niña era la que estaba dentro de la trampa de metal.
Grité su nombre varias veces. Abrí la puerta y sorprendí a todas en plena diversión. Tomé la jaula y la arrojé tan lejos de la habitación como pude. Las muñecas mostraban su ira y sus verdaderos rostros. Alcancé a ver a una de ellas. Era la única que me daba la espalda. Intuí que podría ser la niña Ferrán. Grité su nombre:
¡Nora! ¡Nora!
Tímidamente se volvió hacia mí y extendió sus pequeños brazos de trapo. Su rostro había sido destrozado por algún elemento cortante filoso. De repente, comenzaron a cantar nuevamente:
¡Tini está enojada con Nora! ¡Tini está enojada con Nora!
Era una verdadera reunión de demonios, cantando al unísono. Sus rostros eran horrorosos. Eran como pequeños manojos de carne putrefacta y sus pequeños ojos rojizos brillaban enclavados en sus cuencas deformes. Sus bocas estaban armadas con numerosos y filosos dientes y sonreían como una herida abierta. Nunca pude encontrar las palabras justas para describir lo que vi esa noche.
El lugar se estaba desintegrando a pedazos al rescatar a Julia. Intenté sujetar a Nora, pero no pude. Mi única salida brillaba como la luz del sol en primavera. Era como una puerta iluminada.
¿Estaba Dios de mi lado en ese momento?
¿Era esa luz la que devolvería mi fe perdida?
Hice un esfuerzo y pude moverme y llegar hacia la puerta de luz. Al atravesarla, todo desapareció y desperté como de un sueño y recostado sobre el piso.
Pude levantarme y solo pensé en Julia.
Cuando me acerqué a la jaula metálica, un bufón de trapo sonreía dentro de la misma.
Me aferré a él como lo hacía Julia con las malditas. Me alejé del lugar después de rociar “Los Alerces” con la nafta de los bidones.
Corrí por los sembrados desesperadamente y, al estar lejos del hedor del humo y el fuego, me senté sobre los sembrados y abracé al bufón, revelándole al viento el nombre de mi hija.
¡Julia! ¡Julia! ¡Julia! –dije tantas veces, que mis oídos recibieron la voz más dulce:
–¡Papá! Tengo frío… ¿Dónde está mama? Ya no quiero a mis muñecas…son malas.
–¡Ya nos vamos, hija! ¡Ya nos vamos! ¡Será una gran sorpresa para mamá!
Cubrí a mi niña con mi abrigo y comencé a alejarme de la estancia en llamas. Me detuve por un instante a observarla. Pensé, prometiéndole al viento, que volvería por Nora…
La estancia nunca fue reconstruida. Con el tiempo, y todas las noches oscuras de invierno, brilla siempre una luz…
“La luz mala del campo”
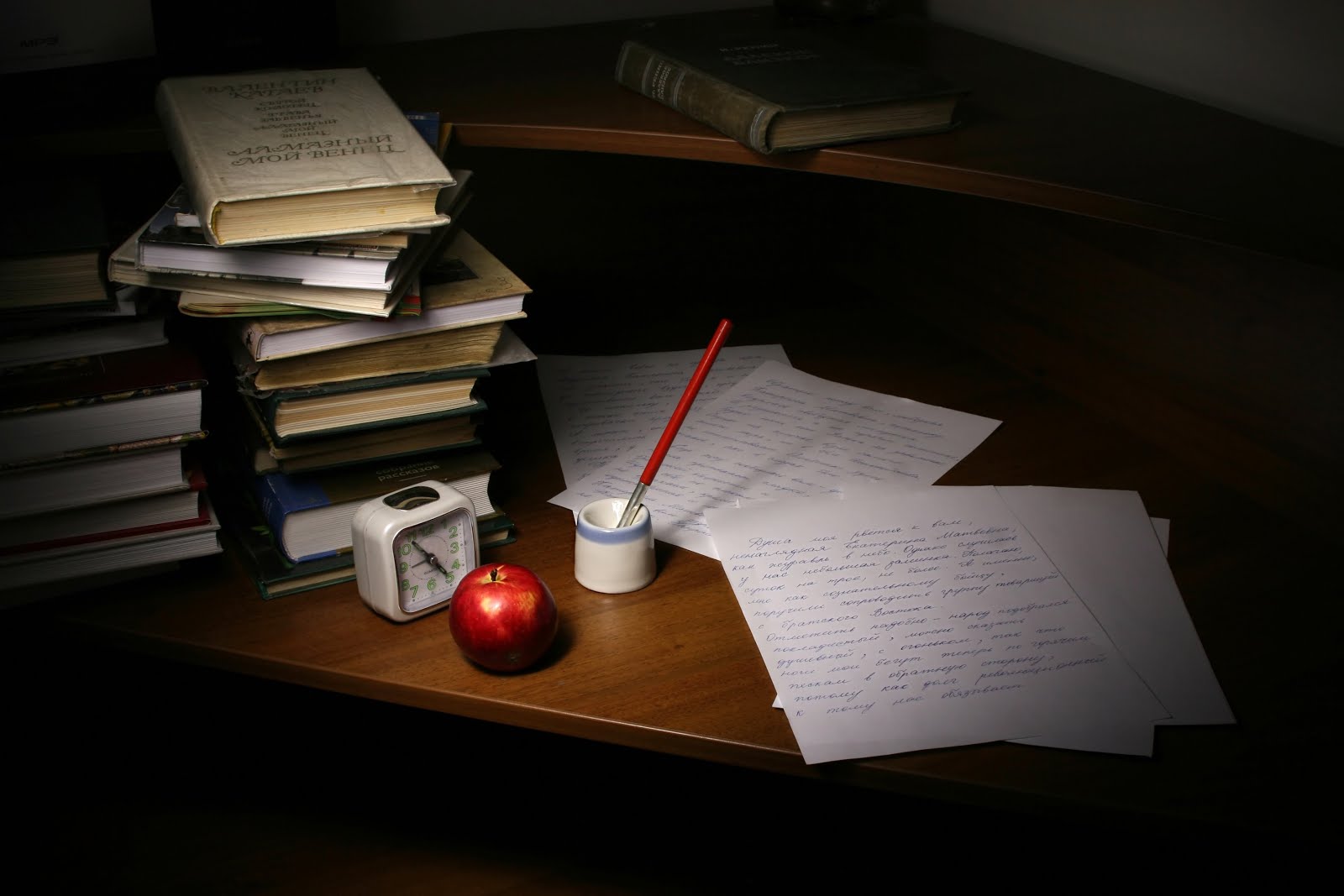

Comentarios